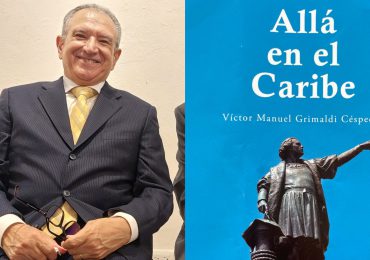Por: Joaquín Badajoz
Llevo cuarenta y ocho años practicando el distanciamiento social, así que ya es casi una condición congénita. Lo que me hace recordar una anécdota de Borges (real o ficticia, ya es lo de menos). En la versión que más me gusta, en octubre de 1967 un estudiante irrumpe en el aula durante una de sus conferencias sobre literatura inglesa, intentando boicotear las clases tras conocer la noticia del asesinato del Che Guevara en Bolivia. Borges, que probablemente sepa más que nadie de homenajes postergados, les explica que eso seguramente puede esperar. Los jóvenes, con el ímpetu propio de la edad, llevan el desafío al punto de cortar la electricidad, a lo que Borges responde que pueden hacer lo que quieran, que no necesita luz para continuar su charla: ya él ha “tomado la precaución de ser ciego esperando este momento”.
Creo que el escritor se prepara toda la vida para pivotear situaciones graves, singulares y contradictorias —y esa es una de las paradojas de la escritura a las que se refiere Marguerite Yourcenar: esa necesidad fisiológica de pasar del encerramiento en uno mismo a hacer tabula rasa para mimetizar la experiencia social. La pandemia me ha impactado como a todos, algo que es inevitable, pero no ha alterado mi vida intelectual, ya de por sí bastante accidentada. No más que en cualquier año en el que haya tenido una carga extraordinaria de trabajo.
Tengo la mala costumbre —que atribuyo a la escasez impuesta y luego a la frugalidad elegida— de desarrollar las historias primero mentalmente, cuando me baño, camino —me avergüenza confesar que a veces hasta mientras converso. Apenas tomo notas. Rumio durante días, a veces semanas, hasta que atisbo algunas ideas casi definitivas. Como soy workaholic, y mi trabajo como editor y la escritura comparten en gran medida esos métodos, necesito trazar fronteras entre ambas prácticas. Eso ha sido un desafío en un año que nos cayó como un largo día con muy pocas pausas. Sobre todo en los primeros meses, en los que los muros de la privacidad se desplomaron con el confinamiento.
Fue un avance bastante perverso de lo que pudiera ser una sociedad distópica. Recuerdo reuniones en Zoom de hasta ocho horas, con ese ojo colectivo directo a la cara. Como se suponía que estuvieras en esa prisión domiciliar panóptica sin salir a ningún lado, uno se sentía obligado a excusarse si no respondía una llamada, un correo electrónico o un mensaje al instante. Hemos recuperado, por suerte, un poco de cordura, que hasta los presos necesitan cagar y masturbarse.
Leo de manera caótica y fragmentaria, con la voracidad de quien no quiere perderse nada, intercalando relecturas, urgencias, envíos imprevistos, curiosidades. Lo que ha cambiado es que antes, luego de cada lectura, intentaba emborronar una reseña, algo que cada día se me hace más difícil, y que extraño.
Este año el cine —que también disfruto con fruición— ocupó gran parte del tiempo de la lectura. Hemos dejado de ser sociedades bibliocéntricas, pasando de la veneración al libro al fetichismo fílmico. Las series de Netflix son los folletines de nuestra era. Somos una civilización cada vez más audiovisivocéntrica, lo que no siempre es positivo, y eso también se ha encargado de resaltarlo la pandemia.
He leído con más calma, menos atropello. Entre Las fotos de la señora Loss, de Reina María Rodríguez, y Flights, de Olga Tokarczuk —con los que abrí y cerré el año—, debería destacar Homesick for another world, de Ottessa Moshfegh, dos novelas de Halldór Laxness, que compré antes de la pandemia en Islandia —una de ellas, Under the Glacier, con un estupendo prólogo de Susan Sontag—, dos novelas que la Editorial Hypermedia tuvo la gentileza de obsequiarme: Everglades y Archivo, de Jorge Enrique Lage, y el excelente manuscrito de Hotel Singapur, de Gerardo Fernández Fe.
También recibí esa joyita bibliográfica de colección que es El acto gratuito, de Octavio Armand —edición limitada de 250 ejemplares impresos en papel Carta Fabriano de 130 gramos, con aguafuerte original estampado y numerado de Román Miranda en la portada—, obsequio de mi amigo Johan Gotera.
Suelo escribir en las madrugadas y corregir al amanecer en días alternos. Escribo en una laptop desde 1997 —antes lo hacía en una vieja Remington, que tenía más de fusil que de máquina de escribir, y más tarde en una Brother Valiant portátil, sin eñes ni acentos—, así que conservo muy pocos manuscritos. Llevo simultáneamente algunos cuadernos de apuntes llenos de garabatos que apenas luego entiendo y que destruyo cada cierto tiempo. Como “escribo” primero mentalmente, a veces anoto alguna idea, o voy coleccionando capturas de pantalla, inventando recursos mnemotécnicos —pero olvido mucho; de hecho, creo que los mejores pasajes que he escrito los he olvidado, porque luego no se parecen a las ideas geniales que había imaginado. Pero salvo esos detalles, mis días de escritor son muy diferentes entre sí y se me parecen por esa capacidad de lidiar con los imprevistos y esa resiliencia a prueba de pandemias que desarrollamos los hijos únicos.
Fuente: https://www.hypermediamagazine.com/dosieres-hm/escritorxs-en-pandemia/joaquin-badajoz-entrevista/
Publicado originalmente en Hypermedia Magazine y reproducido con autorización de la editorial.