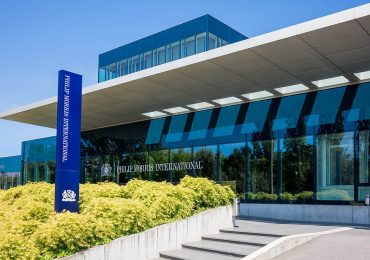Por Alexis Jiménez
Los principios que rigen la extinción de dominio forman parte de nuestro ordenamiento desde hace ya muchos años, específicamente desde la suscripción y ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 1988.
En esta fecha nuestro país hizo suyas las reglas jurídicas básicas respecto a este instrumento jurídico, cuya utilidad, como es sabido, es la apropiación por parte del Estado de bienes sin justificación lícita. Y es que en dicho tratado ya se preveía la posibilidad de invertir la carga de la prueba con relación al origen del derecho de propiedad sobre este tipo de bienes.
Si a lo anterior añadimos que, en la denominada Convención de Mérida de 2003, que no es mas que la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas – de la cual nuestro país es también signatario – expresamente se prevé dicha figura, resulta innegable que la extinción de dominio es parte de nuestro orden jurídico desde hace décadas.
Pero la mas notoria declaración de voluntad con relación a este instituto es lo establecido en el art. 51.6 constitucional, donde el constituyente del 2010 fue expreso al disponer que “La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio…”, solo quedando pendiente al tenor de lo anterior la labor legislativa que, a la luz del espíritu de nuestra ley de leyes, permitiera que el Estado dominicano – y por tanto el pueblo, representado por sus delegatarios – tuviera la posibilidad de recuperar los bienes resultantes de las violaciones a las leyes, en especial – aunque no exclusivamente –de la corrupción y apropiación del erario y bienes públicos.
Y así, con una amplia labor de consenso llevada a cabo en la Cámara de Diputados, posteriormente refrendada por el Senado, se logró que nuestro país cuente al día de hoy una ley de extinción de dominio que despojará de sus fortunas a infractores de la ley que hayan logrado enriquecerse desarrollando estas actividades. En este marco normativo nuestro Poder Legislativo se ocupó de dar respuesta plena a la necesidad social y jurídica que impera en nuestra sociedad que reclama la recuperación de lo sustraído y de fortunas de cuestionable origen, “aplatanando” – en buen dominicano – una figura jurídica de origen foráneo: el contenido de dicha ley no nos deja mentir.
Esta legislación parte de un amplio catálogo de definiciones (13) y principios (6), que sientan las bases de este marco legal. Cabe destacar entre las definiciones el especificar que es la acción de extinción de dominio, quienes ostentan la calidad de afectos, cuales se pueden considerar bienes ilícitos, que es la buena fe – en el marco de esta norma – entre otros conceptos de igual relevancia. De su lado, entre los principios que rigen esta norma vale la pena mencionar los principios de autonomía – de la acción -, imparcialidad e independencia – de los juzgadores -, objetividad, transparencia e imparcialidad.
La acción de extinción de dominio, según lo definió nuestro legislador, es la acción autónoma e independiente de cualquier otra – sin importar la materia – ejercida in rem contra los bienes, ajena a intereses patrimoniales sino que justificada por “intereses superiores de la Nación dominicana, asistida por un legítimo interés público”, que persigue la declaración judicial de la extinción del dominio – propiedad, control, disposición, posesión o usufructo – para que pase a titularidad del Estado.
En esta ley se previeron 27 hechos ilícitos que dan lugar a dicha acción, entre estos el tráfico de drogas, infracciones relacionadas al terrorismo y su financiamiento, trata y tráfico de órganos, personas y armas, secuestro, extorsión, pero principalmente, y las que tienen la mayor incidencia y relevancia social, las que tienen que ver con la corrupción y los delitos contra la administración pública, como la estafa contra el Estado, el desfalco, la concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y con una cláusula general: “delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”. A estos habría que agregar el delito tributario, el contrabando, la piratería, los delitos medioambientales, el testaferrato y también el sicariato.
Un aspecto relevante es la disposición que, previendo planes de distracción por parte de los propietarios del bien pretendan transferirlos, dispone que son nulos los actos y contratos que tengan dicho fin, debiéndose demostrar la condición de adquiriente de buena fe para que cualquier transacción sobre estos sea reconocida. En cuanto a la prescripción de la acción, se estableció que la misma tiene el máximo de la prescripción en el derecho civil que es de 20 años, favorable normativa para la recuperación de los bienes con destino u origen patrimonial ilícito.
Como puede observarse del presente análisis, la ley de extinción de dominio tiene un carácter eminentemente procesal, y es por ello que temas como las garantías procedimentales, la cosa juzgada, los causales de procedencia, y principalmente, las reglas competenciales y jurisdiccionales, son abordadas con especial meticulosidad. A este respecto vale resaltar que la cosa juzgada en materia de extinción se produce con la confluencia de 3 elementos: identidad del bien perseguido, de la causal de procedencia y de los hechos configurativos de la causal.
De su lado, y en cuanto a la competencia jurisdiccional, el tema le fue atribuido a jueces experimentados del orden penal, disponiéndose que serán las Cámaras Penales de las Cortes de Apelación de cada Departamento Judicial la competente para conocer y decidir en primer grado el fondo del juicio de extinción, atribuyéndose a los jueces presidentes de las mismas la facultad de comisionar a uno de sus integrantes para que sea el juez control y de garantías en la instrucción del caso. Con esto, se garantiza de forma plena la autonomía y separación entre el juez de la etapa investigativa y el juez de fondo.
Aunado a lo anterior, la ley configura un claro esquema de partes procesales en lo referente a la extinción, siendo estas el Ministerio Público, órgano encargado de la persecución e impulsión de la acción, el afectado, que es todo aquel que alegue tener un derecho real sobre bienes materiales, beneficiario de obligaciones o títulos crediticios o de valores, y en términos societarios, aquel que tenga derecho real sobre parte o la totalidad de la composición social de una persona jurídica con fines pecuniarios.
También, pueden ser parte también los intervinientes, que son aquellas personas que puedan demostrar una afectación en los términos que dispone la ley. Adicional a las anteriores, y aunque no figura como parte formal del proceso, también la ley prefigura al denunciante, como persona que hace de conocimiento de la autoridad la existencia de bienes cuyo origen son presumiblemente de carácter ilegal, sin que, como sucede en otros ordenamientos, estos particulares obtengan una retribución por su colaboración, lo cual sin duda podría promover conductas como el chantaje o la extorsión.
Por tratarse de un juicio dirigido principalmente a la comprobación de la obtención o adquisición de bienes fruto de actividades antijurídicas, la ley fue cuidadosa al intentar y lograr permear de todas las garantías constitucionales del debido proceso a este instituto.
Por ello, se fijan limites claros respecto a las atribuciones del Ministerio Público en la fase investigativa (art. 33), una reserva de publicidad en cuanto a las actuaciones de este tipo, estableciéndose un término de 6 meses prorrogables por 2 meses más en cuanto al plazo de investigación, y en lo que al conocimiento del fondo de la solicitud se refiere, la ley es amplía y expresa regulando lo referente al apoderamiento del tribunal, y las garantías con que cuenta el afectado para promover la producción y recolección de pruebas, que deben estar dirigidas básicamente a demostrar la licitud del origen del bien, colocándose la carga de la prueba sobre el Ministerio Público (Art. 65), el cual deberá “probar las causales de procedencia previstas en esta ley y […] la ausencia de buena fe del afectado”.
La conclusión de este proceso tiene un fin social, político y criminológico, y es que, mediante una sentencia, y comprobado que el bien perseguido es producto de un hecho antijurídico, típico y presumiblemente culpable, se erradica definitivamente la propiedad para traspasarla al colectivo, que es el Estado, con un consecuente mensaje a la población: la ilegalidad no dará origen a la legalidad.