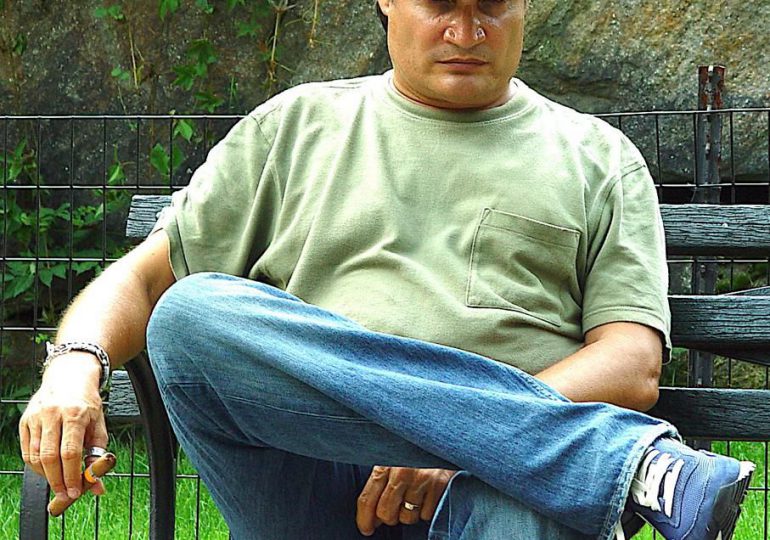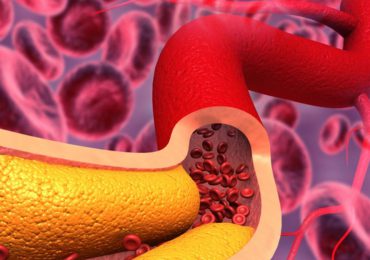Por Amaury Pérez Vidal
Me fascina la franqueza de los cubanos, la a veces impertinente, e irreverente manera que tenemos de conducirnos, preguntar, reclamar con razón, sin ella, y a como dé lugar. Alguna leve insolencia nos protege de “coces y de inquinas y las torpes promesas de las rosas”.
Un día de finales de los años setenta estaba en casa con mi amigo Javier Iglesias —que hoy vive en Brasil o en la Florida, no lo tengo claro—, y de repente recordé que tenía que presentarme en televisión. Le pedí que me acompañara.
Por ese tiempo yo vivía con mi madre y mis hermanos en 25 y B, en el Vedado. Así que bajamos hasta la calle 23 y nos fuimos hasta la parada de la ruta 32 que recorría, cuando le daba la gana y sin horario fijo, un rumbo que llegaba hasta el ICR, todavía no tenía la T (el ICRT es el Instituto Cubano de Radio y Televisión que permanece, como una suerte de desafío al destino, en M entre 23 y 21).
Fuimos afortunados, el ómnibus llegó puntual y nos subimos sudorosos y apurados. La “Bestia” estaba llena, decidimos atravesar la aglomeración y llegar a la puerta trasera, pues nuestro trayecto era relativamente corto.
En una parada intermedia, frente al Preuniversitario del Vedado, “Saúl Delgado”, se subió una señora gorda, muy gorda, gordísima, cargando múltiples paquetes y bolsas. Levantó la vista y me descubrió con la guitarra al hombro y prontamente vociferó:
“¡¡¡Ay, Dios mío, miren quién está allí, Amaury Pérez!!!”. Javier y yo nos miramos asustados olfateando el desastre mientras la señora, golpeando con las bolsas a los demás pasajeros, se abría paso entre todos hasta llegar junto a mí.
—¡Amaury, Amaury! —repetía animada, más bien descontrolada.
—¿En qué puedo ayudarla? —le dije cortésmente, con muy bajo volumen y la esperanza de que ella disminuyera el suyo, detalle que pasó por alto soberanamente.
—¡Le tengo que preguntar algo! —me espetó ensalivándome el rostro. Ya el ómnibus entero estaba al tanto de lo que ocurría y la señora casi me besaba de tanto que se había acercado.
—¿Sí? —le respondí casi en silencio y avergonzado.
La señora ajustó su volumen más o menos en 10 decibeles por encima del que traía y gritó:
—Ay, Amaury: ¡¡¡dígame que usted no es pájaro!!!
Me quedé frío, sin respuesta. Al constatar que yo había entrado en pánico, continuó:
-El problema, niño, es que mi hija está enamorada de usted y cuando lo ve por televisión mi marido, su padre, le dice que olvide eso porque usted es pájaro. ¿Qué le digo a mi hijita cuando llegue a casa ahora que lo vi?.
En ese momento algunos pasajeros, mesuradamente, aconsejaron: “¡Amaury, no digas nada!”, pero el resto —y eran muchos—, promovieron una cantaleta, dando palmas, que jamás olvidaré: “¡Que lo diga, que lo diga…!!!”.
Miré a la señora con expresión desafiante y le alegué también subidito de tono:
-Señora, dígale a su hija… ¡LO QUE LE DÉ LA GANA!.
Javier y yo nos bajamos en la siguiente parada, mientras nos desternillábamos de la risa, ambos colorados como tomates.
A partir de ese día, cada vez que tenía que ir al ICR, todavía sin la T, lo hacía a pie. Total, eran diez calles y con el tiempo la gente ya no andaba preguntando tanto.